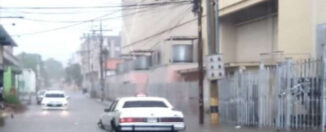Saray: La sonrisa que desafía la violencia de la Cota 905
800 Noticias
En medio de la violencia y el caos del sector El León de El Cementerio, Saray emerge como un faro de esperanza. A pesar de haber presenciado la brutalidad de las bandas y la pérdida de su hermano, su sonrisa inquebrantable y su energía vital han sido su escudo y su herramienta para forjar un camino de cambio.
Con 27 años, esta joven ha transformado su dolor en acción, liderando iniciativas comunitarias que ofrecen a los jóvenes una alternativa a la vida de las bandas y la violencia. Su historia es un testimonio de resiliencia y una invitación a romper con el ciclo de desesperanza que a menudo define la vida en La Cota 905.
Esta historia de La Vida de Nos, parte de su proyecto La Vida de Nos Itinerante 5, fue cedida para su republicación.
Saray sonríe como si le estuviera devolviendo la sonrisa a la vida. Y eso que sus ojos han visto tantas cosas. Como enfrentamientos a tiros y juicios sumarios en vivo. O cañones de pistolas y de armas largas apuntándola a la cara por querer interferir en la inexorable ley de la calle. Y vidas acabadas por la violencia y las drogas. Y ha debido lidiar con la muerte de su hermano, y el derrumbe que eso causó en el hogar.
Sin embargo, sonríe. Con despreocupación y franqueza, como lo que es: una chica de 27 años. Esa energía y esa actitud ante la vida le han permitido atravesar un cotidiano campo minado para que quienes vienen detrás de ella pisen un terreno menos árido.
Ese campo minado, en el que nació y se crio, es el sector El León de El Cementerio, que conforma, junto con Los Alpes y Santa Elena, una compleja realidad colmada de violencia, drogas, desesperanza y estigmatización.

Y el terreno menos árido que ofrece a los jóvenes de su sector: una invitación a construir un futuro en el que no estén condenados por cargar encima la etiqueta #Cota905.
Saray tiene (o tenía) tres hermanos: Alissander, mayor que ella por dos años; Gidelca, un año menor que ella; y Gustavo, el más pequeño. Regresando un día del liceo, a Alissander lo pararon los de la banda de la parte baja del barrio. Entonces tenía 14 años.
Llegó a la casa con la cabeza rota por unos cachazos y el juramento de que cobraría sangre con sangre. Hizo entonces lo que suelen hacer tantos muchachos en los barrios para hacerse respetar: se unió a la banda de su sector. Y un día, de pronto, ya estaba intercambiando disparos con sus rivales, incluso desde la puerta de su casa.
En ese tiempo, Saray tenía frecuentes pesadillas en las que lo mataban. Su angustia fue aumentando cuando Gidelca comenzó a seguirle los pasos. Se la pasaban en fiestas hasta el amanecer. Se hicieron de unos códigos que los aislaban del resto de la familia.
Un día le advirtieron a Saray:
“No puedes dejarte ver ni tomarte fotos con nosotros”.
Ella no lo sabía, pero la estaban protegiendo.
Luego le tocaría entender de qué. La banda de la que Alissander formaba parte planificó un secuestro y él tomó un cupo. El asunto terminó en desastre. La policía los interceptó. Él, que decía que jamás caería preso porque no iba a estar echándole paja a nadie, se batió a tiros con ellos afuera de la camioneta.
Las pesadillas de Saray se hicieron realidad. Alissander tenía 23 años cuando murió.
En su ley, como repetiría tantas veces, con sombría tristeza, su madre.
Eso ocurrió el 15 de noviembre de 2017, 11 días después del nacimiento del hijo de Saray. De hecho, ella se enteró volviendo a casa, luego de que le retiraran los puntos de la cesárea.
Esa muerte produjo un terremoto en casa. La rabia de Gidelca se trasmutó en sentimientos autodestructivos. Dejó de ir al liceo, se iba a la calle sin decir a dónde, se refugió en el mundo de las bandas, pasaba las noches en fiestas, bebiendo hasta amanecer. En casa la veían pasar como quien ve a un desconocido.
Saray temblaba de pensar que las pesadillas volvieran con otro rostro amado.
Gustavo, el menor, que había pasado una temporada fuera de Caracas, volvió a casa, ya siguiendo aquellos pasos: consumía drogas, frecuentaba gente violenta.
Su madre se levantaba a las 6:00 de la mañana y se iba al cementerio, de donde no volvía sino hasta las 4:00 de la tarde. No comía. Ni siquiera hablaba.
Todos estaban sin estar.
Y Saray, además de atender a su hijo recién nacido, debió enfrentar, no solo su propio dolor, sino eso que amenazaba con arrasar el hogar. “¿Se murió un hermano o se fue toda la familia?”, se preguntaba consternada, sin saber qué hacer.

Hay que vivir dentro para entender que no es fácil zafarse de la espiral de la violencia. En los barrios todos los callejones desembocan en ella. Saray ve cómo los niños ya no juegan policía y ladrón porque ninguno quiere ser policía. Los tipos de las bandas encarnan su ideal de éxito: poder, dinero, mujeres.
De hecho, las niñas crecen viéndolos como un anhelado trofeo. Desde el liceo quieren estar con ellos o darles un hijo. Los ven como la garantía de que nadie les faltará el respeto o les dirá nada en la calle.
Pero a Saray que, como ya se dijo, ha visto muchas cosas, le resulta preocupante que esas niñas no vean que, al final, son ellos quienes peor tratan a las mujeres, y lo único que les pueden ofrecer es vivir presas en su mismo barrio.
A ella le ayudó haber sido una niña tranquila. Madura para su edad. Desde pequeña le interesaron las manualidades, los oficios de la casa. Su primer empleo lo tuvo en 4to grado, en un comedor comunitario, cuyos servicios le pagaban con una bolsa de comida que llevaba a casa. Y en 6to grado aprendió a hacer pulseras para venderlas a las amiguitas.
Esa inclinación por cuidar de los suyos hizo que fuese natural que, cuando su mamá no estaba en casa para resolver, estaba ella. Y como tras la muerte de Alissander la mamá estaba sin estar, le tocaba a ella hacerlos volver a la vida.
¿Pero cómo?
Llegados los carnavales de 2018, por pura intuición le propuso a su tío Leonardo hacer una actividad con los niños del sector. El tío contactó a Leoneris Muñoz, un líder de Mi Convive en la zona, y allí comenzaría el asunto.
La actividad, que hicieron en la 3ra calle de El León, fue exitosa desde todo punto de vista. La comunidad respondió. Ella se sintió viva. Se lo contó a la mamá y, en su entusiasmo, logró hacerle ver que la energía de ayudar a otros hace más llevadero el dolor propio.
Siguió entonces desarrollando actividades hasta que, en 2019, abrieron el comedor de Alimenta La Solidaridad en su sector. Lo montaron en la parte alta de El León, justo frente a donde se la pasaba la banda en la que se involucró su hermano. Luego lo mudaron a la 3ra calle, en casa de una señora que les prestó el espacio.
Ese comedor quedaba cerca de donde entonces vivía la hermana quien, aunque se había conseguido un novio y estaba alejada de las bandas, permanecía ajena a lo que ellas hacían. Hasta que un día, sin decir nada, entró al comedor y se puso a ayudar a la mamá a pasar la lista de los niños que llegaban.
Después, en Mi Convive abrieron un programa de liderazgo, y Gidelca se postuló. Luego de trabajar un tiempo en San Agustín, se abrió un programa de formación de jóvenes, en donde los participantes debían entregar unas tareas mediante unas guías que les proporcionaban. Ella armó un primer grupo con muchachos del sector. Tenían entre 13 y 15 años, y ya estaban en el alto consumo.
Gidelca los buscaba donde estuviesen, sin importar ni la hora ni lo que estuviesen haciendo, para que hicieran las tareas. Los sentaba en la sala de la casa de la abuela, como si fuera una escuelita. La abuela les daba café, agua, para que no se durmieran. Había dos chicas que vivían en el sector más alto y bajaban como a las 10:00 de la noche, y Gidelca se fajaba con ellas hasta las 12:00.
De pronto, por circunstancias ajenas a ellas, el proyecto se canceló.
“¿Y ahora qué vamos a hacer con estos muchachos?”, se preguntaron.
Al poco tiempo, en la búsqueda de contactos para sus actividades, conoció a Rubén Palmera, quien le contó a Saray que era pastelero en una pastelería llamada Las Nieves. “Siempre nos quedan muchísimas claras de huevos. Si tú quieres, nosotros te las donamos para el comedor”, le dijo.
Saray agradeció el ofrecimiento y, por supuesto, fue con su envase de galón para llenarlo con las claras. Con eso rellenaban arepas para los niños y hacían otras preparaciones. En una de esas idas, a Saray se le prendió el bombillo y le preguntó a Rubén:
“¿Tú no te animas a dictar un curso de pastelería para los jóvenes?”.
Y así nació “Panaderos y pasteleros, jóvenes organizados por la comunidad”.

Rubén iba dos veces por semana, desde Guarenas, donde vivía, hasta El Cementerio. El curso se dictaba en el mismo comedor donde comían 62 niños.
Fue algo improvisado. Desesperado, incluso. No tenían experiencia, utensilios, materiales, nada. El método de selección de esa primera cohorte fue simple: joven que Saray veía desocupado, joven que arriaba al curso.
Eran de los más terribles. Tanto, que los vecinos le decían: “¿Ese? Pero si ese se la pasa por allá arriba fumando, ¿cómo vas a meter a ese muchacho en eso?”.
Y ella, inmutable, les respondía:
“Precisamente es con ese con quien queremos trabajar”.
Cuando logró armar el grupo, comenzó el curso. Les enseñaron los misterios del pan y ellos se sentían a gusto de aprender a hacer algo útil con las manos. Cuando estuvieron listos los primeros panes, les dijo:
—Ahora tenemos un problema. No tenemos dónde hornear. Así que, o conseguimos dónde hacerlo o perdemos el trabajo.
Entonces los muchachos agarraron las bandejas y salieron corriendo a tocar las puertas de los vecinos: “¿Nos puede hornear este pan?”.
Y esos vecinos que antes desconfiaban de ellos, les abrieron las puertas sin reparo. Luego les gritaban, cómplices: “¡Muchachos, ya están listos los panes!”.
Fue una experiencia intensa, accidentada, difícil. Se les atravesó la pandemia. Paraban. Seguían. Paraban. Seguían. Más de una vez Saray sintió ganas de llorar. A veces eran las 9:00 de la noche y estaban buscando dónde hornear. Y a esa hora Rubén se devolvía a Guarenas.
Lo que le daban a esos jóvenes que pasaban el día amasando y haciendo pan era agua y lo que producían. Todo el día sin comer y, cuando salían los panes (que pasaban horas haciendo), se acababan en cinco segundos. No solo porque no tenían nada en el estómago, sino porque de inmediato comenzaban a decir: “Quiero llevarle un poquito a mi mamá, quiero llevarle un poquito a mi abuela…”.
Era un grupo difícil, disperso, problemático, que no encajaba… pero con mucho talento y compromiso. La mayoría de los que participaron en esa cohorte siguen activos. Otros han recaído, claro. A esos, ella siempre les deja la puerta abierta.
Y muchas veces vuelven. Su mamá se lo había advertido cuando estaba comenzando: “¿Tú sabes contra quién compites? ¿Tú sabes quién es tu rival? ¿Sabes que es más grande que tú?”.
Con el tiempo lo entendió. Se trataba de luchar contra las drogas, sí, pero también contra el poder que ellos sienten al ser parte de una banda. Y contra el influjo de familias disfuncionales.
“He aprendido a llevarlos. Muchos vienen de hogares terribles. Uno de ellos se robó un dinero que yo tenía en la casa y lo entendí como cosas que pasan. La mamá de ese muchacho ha estado presa…”.

Cuando están en el grupo se entusiasman y se llenan de ideas geniales, pero cuando se van a sus casas, vuelven a la misma realidad de siempre. Les toca decidir si quieren seguir contando esa historia o entienden que porque sea la de sus padres no tiene por qué ser la de ellos. “Está en ellos querer una vida diferente. Si no lo creen así, el asunto se vuelve imposible”.
Saray los ve y no puede dejar de ver a su hermano reflejado en ellos. Ella sabe cómo se vive la violencia en los barrios. Ha debido aguantar el maltrato de la policía, ha visto cómo allanan casas, cómo las bandas dirimen sus diferencias en las calles, cómo sus vecinos son estigmatizados apenas dicen dónde viven. Y sabe que los jóvenes llevan esa violencia de generación en generación.
Sabe que no es fácil resistirse.
Sucedió con su hermano. No supo salir de ese veneno de la violencia. Y la familia ha llevado desde entonces un dolor con el que se aprende a vivir, pero que no se quita nunca. “¿Qué hubiese sido de él si hubiese tenido esta oportunidad?”, se pregunta cada tanto.
Un día llegó la gente del Comité Internacional de la Cruz Roja que, por ser una zona de alta conflictividad, prestaba labores en el sector, y les dijo que querían apoyar su proyecto, con lo cual obtuvieron sus primeros utensilios, y pudieron reforzar el curso.

Ya van cuatro cohortes. Quieren renovar el pénsum para incluir más espacios de formación. Siempre tienen una lista de espera. Muchos de los que pasan por el curso han conseguido trabajo en pastelerías, inician sus propios emprendimientos, trabajan en otras cosas, se dedican a enseñar o se involucran en el activismo.
Pasan de no hacer nada con sus vidas a ganarse el pan en alguna actividad. Se convierten en otros distintos a los que comenzaron. El curso les deja un oficio, pero también otras cosas: creer en ellos mismos. Ser capaces de imaginarse otra vida y trabajar por ella. Una vida en la que aprenden un oficio que les permite satisfacer sus necesidades básicas, ayudar con los gastos de la casa, tener dinero para comprar sus cosas personales, poder salir con la novia.
Construir una alternativa a esa corta vida de violencia y drogas.
Comenzando 2021 abrieron otro comedor, esta vez en la 3ra calle de El León. Las bandas seguían siendo las dueñas de la zona, pero respetaban el trabajo que ellos hacían. Al punto de que, si iban a algún sector, una llamada bastaba para que tuvieran paso franco y seguridad garantizada. Más después de haber sido establecidas las “zonas de paz”, en 2015.
Pero esa paz no sería duradera.
En julio de ese 2021 llegó el apocalipsis. El operativo Gran Cacique Guaicaipuro involucró a más de 2 mil 500 efectivos de distintos cuerpos de seguridad. En la comunidad ya habían soportado los “operativos de liberación del pueblo”, pero esto no tuvo comparación: tres días en los que todos pensaban que iban a morir. Tres días sin luz, sin poder salir a buscar comida, sin la más mínima garantía. En los que se escuchaban ráfagas de armas de guerra, incluyendo estallidos de granadas. De noche los vecinos se refugiaban en sus casas, sin atreverse a salir, temiendo que en cualquier momento les tumbaran la puerta.
Aún hoy muchas paredes son testigos de la magnitud del asunto.

Luego de esos días, que parecieron eternos, la comunidad fue retomando la vida. Se contaron las historias, que fueron muchas, y los muertos, que fueron 37. Poco a poco fueron tratando de superar el trauma, la sensación de indefensión. El estigma de la etiqueta #Cota905.
Y siguieron con los cursos y con el trabajo comunitario. Con su apuesta por la vida.
Saray, que también siente que es otra persona distinta a la que era siete años atrás, ahora imagina un centro de formación integral, para impartir diversos oficios a los jóvenes, para que se formen y luego formen a los niños de la comunidad.
“Eso no me lo contaron. El activismo social cambió a mi familia”, dice, y agrega que la fórmula es clara. Pero llegar a su comprensión requirió de la fuerza de cambiar cosas asentadas por generaciones: “Primero cambias tú, luego cambia tu casa y después puedes ir afuera, a tu comunidad”.
No se trata de adquirir un oficio, como dice, sino otra manera de ver el mundo. Imaginar un futuro, que le haga el camino menos árido a los que vienen detrás.
Con información de LVN
Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias